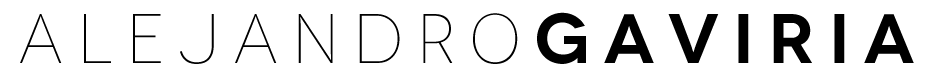Esta columna trata sobre nuestra aversión a la realidad. Sobre nuestros extravíos cognitivos. Sobre la verdad de nuestras mentiras. Cuando los hechos confirman nuestras conclusiones preferidas, los aceptamos al instante. Pero cuando las contradicen, los analizamos de manera rigurosa, con escrúpulos cientificistas y paciencia denodada. Somos crédulos con lo que nos conviene. Y desconfiados con lo que nos perjudica. Científicos unilaterales. Curiosos en una sola dirección: la que nos lleva a dudar de los hechos contrarios.
Como dice el psicólogo Daniel Gilbert, no hace falta mucha evidencia para convencernos de que somos inteligentes o saludables. Pero se requieren muchos exámenes, segundas opiniones y pruebas ácidas para convencernos de lo contrario. Así somos. Renuentes a abandonar la comodidad de nuestros dogmas. Dados a manipular los estándares de prueba para salvaguardar nuestras convicciones más queridas. Pero el asunto no termina allí. La confrontación política multiplica el problema en cuestión. Le da una dimensión mayor y un sentido colectivo. En la política, la tarea dudosa de cuestionar la evidencia perjudicial y exagerar la favorable se vuelve omnipresente: llena las páginas de los periódicos, los espacios de opinión, las declaraciones públicas. Todo.
Basta una mirada a algunos debates recientes para entender la dimensión del problema. Cuando, hace unas semanas, las encuestas de opinión mostraron que la popularidad del Presidente no había cambiado a pesar de los escándalos, algunos columnistas asumieron el papel de estadísticos escépticos. Cuestionaron la representatividad de la muestra, los factores de ponderación y la clasificación socioeconómica. Pidieron explicaciones técnicas. Pusieron de presente su compromiso con la verdad. Pero sus escrúpulos científicos, cabe decirlo, son sólo una forma elaborada de deshonestidad intelectual. ¿Habrían los mismos columnistas expresado las mismas preocupaciones si las encuestas de opinión hubieran mostrado una disminución en la popularidad del Presidente? No. Más que conocer la verdad, ellos querían proteger “su verdad”.
Lo mismo ocurre con los funcionarios del Gobierno. Cuando las cifras del DANE mostraron el estancamiento de su sector, el Ministro de Agricultura sometió la metodología a un escrutinio detallado. Cuando las encuestas de hogares indicaron un empeoramiento laboral, el Gobierno argumentó que los registros oficiales de afiliación a la seguridad social eran más confiables que las encuestas. Algunos de los argumentos expuestos son válidos. Pero ese no es el punto. El punto es que los argumentos sólo se esgrimen cuando los hechos invalidan las conclusiones preferidas. Como los columnistas, los ministros suelen ser científicos intermitentes. Muy duros para cuestionar lo que les estorba. Y muy laxos para aceptar lo que les halaga.
Hace algunos meses, el Gobierno publicó unos datos que mostraban una disminución sustancial de la pobreza en el país. Inmediatamente, varios analistas manifestaron sus preocupaciones técnicas: sobre las estimaciones de los ingresos no reportados, sobre los ajustes de las encuestas, etc. La semana anterior, la prensa nacional reportó los resultados de un informe que mostraba una reducción significativa de la pobreza en Bogotá. Pese a que el informe usa una metodología similar a la utilizada previamente por el Gobierno, los mismos analistas que antes se habían manifestado preocupados, ésta vez no dijeron nada. Pero su silencio dice mucho sobre su objetividad.
En suma, unos y otros parecen inmunes a la realidad. Ven lo que quieren ver. Oyen lo que quieren oír. Y casi siempre dicen la misma cosa.