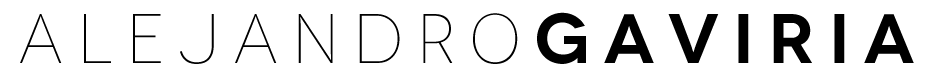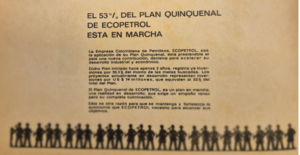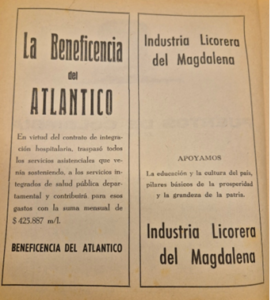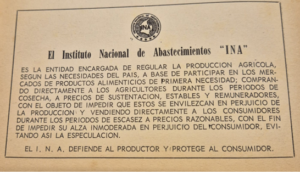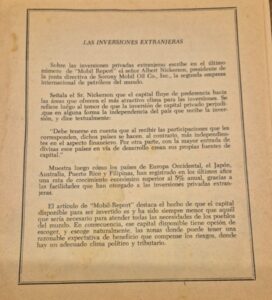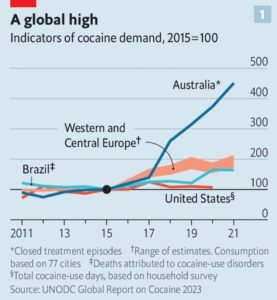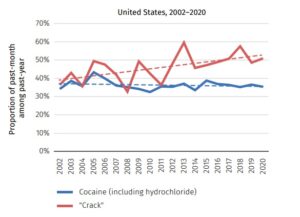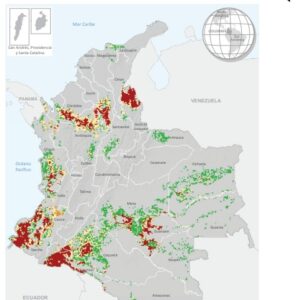Dr. Marvin Howl, CEO Antentrop Bio
Estimado jefe,
He querido escribir esta carta desde hace meses. No lo había hecho pues me parecía repetitiva, una reiteración innecesaria. Pero quise volver atrás, contar de nuevo una historia que ambos conocemos, de la que fuimos protagonistas, usted desde arriba, desde el mundo de las finanzas, yo desde abajo, desde el laboratorio. No voy a hacer juicios o señalamientos. Por azar, por las coincidencias de la vida, fuimos nosotros los protagonistas de una historia que habría ocurrido de todas maneras, con o sin nuestra participación.
Las finanzas, Dr. Howl, son un mundo quimérico, suponen la ausencia de límites. El interés compuesto ha sido una de las grandes mentiras de la humanidad. Mi mundo, el de la biología, a diferencia del suyo, el de las finanzas, parte de una premisa inobjetable y pesimista: la entropía siempre gana, termina saliéndose con la suya. La vida es simplemente una resistencia transitoria, un orden precario, casi poético, que prevalece por un instante y desaparece después para darle espacio a otra vida y así, intergeneracionalmente, lograr combatir el desorden, la inexorable desaparición. La vida está hecha para desparecer y hacerlo rápido. Sin muerte no hay vida.
La belleza de la vida (su resistencia, Dr. Howl) tiene un lado trágico. “Todo lo bello es triste mientras exista el tiempo”, escribió alguien alguna vez. La belleza es solo un anuncio de la muerte. «Detén el paso, belleza esquiva, detén el paso», lamentan los poetas. Pero no hay freno. Esos clamores no son más que los clamores de los seres humanos ante lo inevitable. Disculpas de antemano por esta introducción medio difusa, pero ya habrá usted anticipado para dónde voy. Ambos ignoramos, por conveniencia, ambición o curiosidad, la verdad de la vida. Ese error llevó a resultados desastrosos.
Recuerdo bien nuestra primera reunión hace más de quince años. Fue un momento especial. Recuerdo vívidamente la emoción ante el descubrimiento. La vida en el laboratorio es aburrida. Los científicos somos (durante la mayor parte del tiempo) autómatas, repetimos hasta el aburrimiento unas rutinas preestablecidas. El método es nuestro poder, pero la repetición nos va robando el alma, nos va arrebatando el discernimiento ético, nos convierte en una especie de robots con bata blanca que poco a poco olvidamos los propósitos de esa rutina, la teleología del asunto.
La emoción de un resultado excepcional es nuestra única emoción verdadera como científicos. Nuestra droga. La buscamos desesperadamente. Vivimos por ella. Yo siempre he sido escéptico. La investigación médica y biológica está llena de resultados espurios, de artículos inanes que son poco más que basura. Quienes hemos trabajado en este asunto sabemos bien que la mayoría de los artículos son irrelevantes, obviedades convenientemente disfrazadas por ese fraude que son los p-values.
Teníamos un chiste repetido entre nosotros, venía de un escritor de ciencia ficción que había postulado una constante universal para la investigación científica: noventa por ciento de todo es mierda. Pero los resultados que presentamos en esa primera reunión eran distintos. Mostraban un hallazgo incontrovertible, un efecto más allá de cualquier duda. Habíamos logrado extender la vida de los ratones por medio de una reprogramación celular. Después de varios fracasos con la manipulación de los genes, optamos por el más silencioso camino de la epigenética para reprogramar los marcadores de envejecimiento y dimos en el blanco. No había duda. Los datos hablaban con una elocuencia simple, no había que torturarlos o maquillarlos o embellecerlos. Ciencia diáfana. Tan escasa y emocionante.
Los ratones de laboratorio viven ciento treinta semanas. Un grupo de ratones ya viejos, de ciento veinte semanas, recibió la terapia genética experimental en la que habíamos trabajado por años, siguiendo las investigaciones de un científico japonés sobre la posibilidad de reprogramar las células y contrarrestar la entropía, de echar para atrás los relojes que anidan implacables en todos los organismos vivos.
Los ratones que recibieron la terapia vivieron treinta semanas más, creo que lo recuerda. Los que no, solo diez semanas adicionales. Todo esto en promedio. No había que mirar los p-values. Resultaba imposible, desde esa primera presentación, no pensar en las implicaciones, no extrapolar el impacto a humanos, biológicamente somos comparables, metabólicamente semejantes. Alguien dijo ese mismo día, «esto equivale a aplicar la terapia a un grupo de personas de setenta y siete años y triplicar su esperanza de vida, una locura».
«Una locura» resultó siendo, pero de otra manera. Lo que vino después, usted ya lo conoce bien. Podríamos llamarlo carpintería. Otras comunidades científicas replicaron los resultados. Los escépticos fueron tornándose en convencidos. Vinieron después los ensayos clínicos. Los de fase I, que permitieron hacer algunos ajustes y descartar los efectos secundarios más problemáticos. Los de fase II, que nos llevaron a enfocarnos en personas de setenta años (con algunas variaciones).
Ya en ese entonces el interés de los medios se había desbordado. Yo iba a una reunión social con amigos y familiares, y los invitados me preguntaban si podían hacer parte de los ensayos clínicos. La demanda por unos años más de vida es inconmensurable, no tiene límite, casi nos define como seres humanos. Los titulares de prensa hablaban de un elixir vital, del fin del envejecimiento, de un milagro de la ciencia, etc. No había ya escepticismo. Todo era entusiasmo sin notas de pie de página.
Los ensayos clínicos de fase III tuvieron que interrumpirse, pues los pacientes no aceptaron continuar con el ensayo doble ciego como había sido diseñado. El Comité de ética nada pudo hacer, se vio completamente desbordado. Tuvimos que aplicarles la terapia a todos. Creo que usted recuerda bien ese momento. Las discusiones éticas, siempre presentes en este tipo de ensayos, habían quedado atrás en medio de la locura mediática y las exorbitantes expectativas que había generado la terapia.
La FDA aprobó la terapia meses después. No tenía alternativa. La presión mediática era mucha, insoportable para una agencia burocrática. No había forma de decir “no”, de intentar alguna reflexión ética. Hay cosas que escapan del control burocrático. Cuando las pasiones y los intereses alcanzan cierta magnitud, los frenos institucionales dejan de funcionar. Uno no puede inventar un agente antienvejecimiento y esperar que la discusión ocurra tranquilamente. Voy a decirlo en una sola frase, la repetí en varias reuniones en el laboratorio: «Todos perdimos el control».
Usted sabe bien que en esta industria se habla de blockbuste cuando una innovación supera los mil millones de dólares al año en ventas. Algo así. Las compañías están siempre en búsqueda de ese tipo de droga o agente biológico. Esta industria es una ruleta. Se apuesta mucho, se gana poco. Somos parte de un capitalismo extraño: la ciencia es sofisticada, la comercialización agresiva y la idea del negocio simple: apostarles a muchas cosas en espera del soñado blockbuster que con frecuencia es resultado del azar, no del conocimiento. Esta industria es una suerte de sistematización de la serendipia, una rutina que se repite, que la mayoría de las veces produce resultados triviales o inexistentes, pero que, de vez en cuando, da en el blanco de manera espectacular y esconde miles de fracasos.
Esta vez había un elemento adicional. Dimos con una terapia que tenía una aplicación general. No era para tratar una enfermedad o condición específica. Era para todos. Uno de nuestros científicos propuso en una reunión, de manera consciente, responsable, que deberíamos concentrarnos en personas con mayor riesgo, con diabetes, hipertensión, etc. No fue escuchada. Había efectos heterogéneos, sin duda. Los ensayos clínicos interrumpidos alcanzaron a sugerirlos. Pero todos podían beneficiarse.
La historia que sigue voy a abreviarla. La conoce usted bien. Voy a contarla solamente por cuestiones de exhaustividad. Esta carta no es una confesión. Es una reiteración, una constancia, una denuncia de la locura que produce el capitalismo cuando decide aprovecharse de nuestro lado flaco, más vulnerable: el miedo a la muerte, a la nada.
Disculpas por los devaneos existencialistas. Continúo ahora sí con la historia. El primer problema fue financiero. El pricing no era fácil. En Estados Unidos, como la ley nos da la ventaja de no tener que negociar con el Gobierno, fijamos un precio más alto. Con otros gobiernos negociamos precios menores. Los gobiernos pusieron cuotas, trataron de manejar la demanda, pero no pudieron. La presión social los desbordó. Los médicos prescribían la terapía casi automáticamente. Un consentimiento informado y listo. Las presiones financieras fueron tantas que los sistemas de salud se vieron afectados, algunos tuvieron que bajar el gasto en medicamentos esenciales y en programas de salud pública. En los países más pobres, la gente no tuvo acceso. Solo llegaron las noticias (como si fueran de otro mundo), lo que alimentó el desconsuelo y la frustración.
Unos cuantos comentaristas señalaron que había una suerte de desequilibrio intergeneracional en todo esto, que las compras de la terapia para los viejos estaban afectando los recursos destinados a los más jóvenes. Pero nadie prestó atención. En estos tiempos, la gente odia los dilemas éticos con la misma pasión con la que odia a los políticos que eligen supuestamente para salvarlos. No quiero entrar en aritméticas utilitarias, pero creo que (me cuesta reconocerlo) hicimos daño, los costos fueron mayores que los beneficios, llevamos a un uso de recursos que poco o nada contribuyó a la salud pública.
Los efectos sobre la población beneficiada han sido objeto de una larga discusión. Nunca nos pondremos de acuerdo. Pero quiero dar mi opinión con base en una alusión que le oí hace poco a un médico ya veterano, un geriatra curtido, escéptico. «¿Sabe quién anticipó lo que iba a ocurrir?», me dijo. Un escritor satírico del siglo XVIII, Jonathan Swift, quien en Los viajes de Gulliver describió perfectamente las trampas de la búsqueda de la inmortalidad o de aplazar la muerte más allá de lo razonable.
«Hemos creado», mencionó el geriatra, «los struldbrugs que encontró el capitán Gulliver en una isla cerca a Japón. Viven por siempre de manera inercial. No acumulan sabiduría. Suman años. No suman alegrías. Amontonan tristezas. No viven. Sobreviven en una especie de letargo biológico y mental. Como crisálidas o zombis». Habría que mencionar también los mayores casos de alzhéimer nunca advertidos por los ensayos clínicos que fueron interrumpidos tempranamente.
Muchos de los casos de alzhéimer son un resultado obvio de los años de vida ganados, de la prolongación de la vida. Pero otros (en este aspecto la discusión es acalorada y no ha terminado) podrían ser un efecto secundario de la terapia genética. La complejidad biológica es inmensa. No entendemos todavía de qué manera esta terapia puede afectar nuestro organismo. El reduccionismo de la medicina moderna subestima esa complejidad, como se ha dicho tantas veces
Bueno, no quiero extenderme más. Me doy cuenta de que estoy sermoneando. Leí hace poco que el siglo XX fue el siglo del fracaso de las utopías políticas y que el siglo XXI será el del fracaso de las utopías tecnológicas. La nuestra, la que construimos a partir de la disciplina científica y la ambición económica —una alianza riesgosa—, fracasó. No era difícil anticipar los riesgos de esta historia, los extravíos que vinieron después del entusiasmo, los peligros de una medicina que, empujada por nuestros deseos y temores, prometía prolongar unos años la vida.
Al final de una tarde de verano, hace ya algunos años, al comienzo de esta historia, cuando estábamos terminando los experimentos con ratones, me puse mi bata blanca y bajé al laboratorio. Allí estaban los ratones en sus jaulas. Sabía bien cuáles habían recibido la terapia y cuáles no. Las jaulas tenían un pequeño distintivo que los diferenciaba. Caminé unos minutos de un lado a otro y me detuve en frente de la jaula donde había varios ratones tipo A, los del grupo tratamiento.
Algo raro ocurrió esa tarde, sentí que uno de ellos me miraba con unos ojos casi suplicantes. No quiero terminar esta carta con un arrebato místico, pero sentí una conexión extraña, como si quisiera decirme algo o transmitirme una tristeza esencial, la de estar allí, por supuesto, la de habitar el mundo, pero quizás también la tristeza de la lucha inútil contra la entropía, la del envejecimiento artificial y los días alargados sin propósito, la de la lucha sin sentido en la que estábamos participando todos, usted, yo y los ratones.
Cordialmente,
Tatiana Rawson
Chief Scientist Antentrop Bio