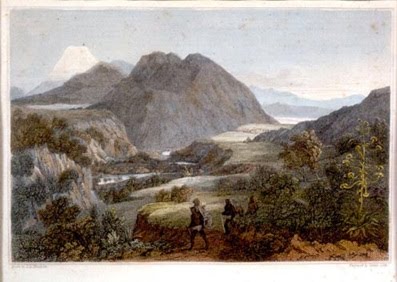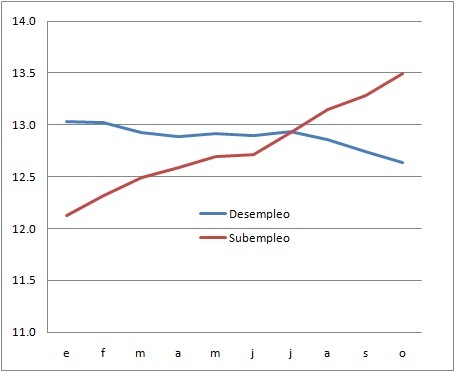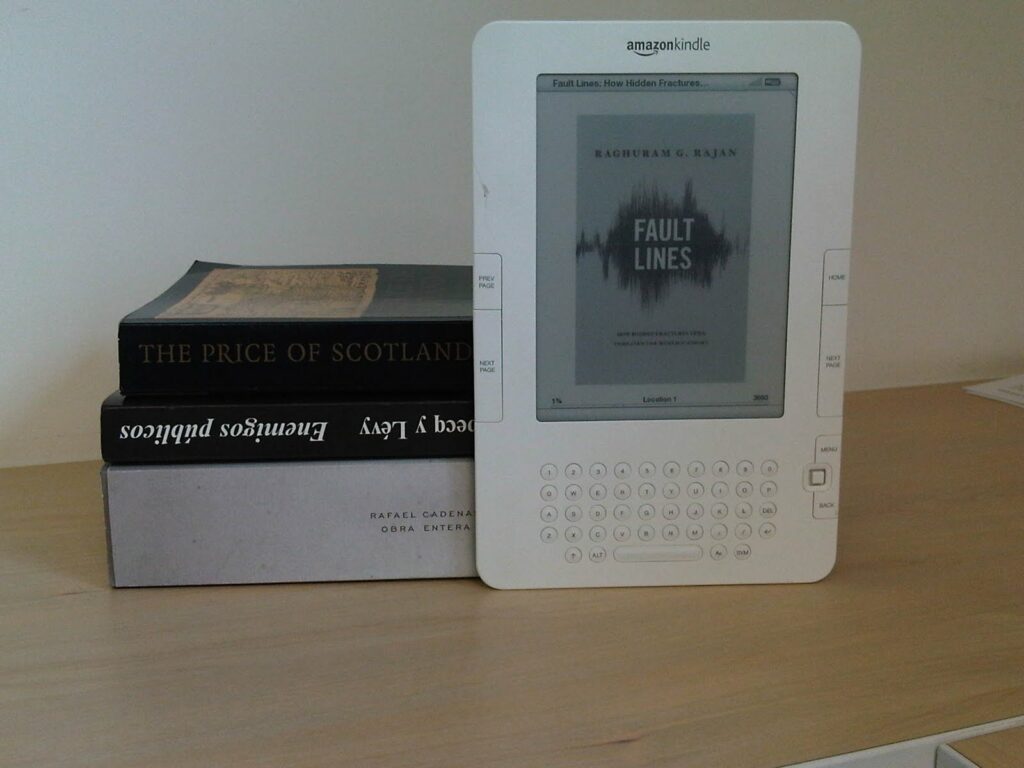 Mi descubrimiento del año fue la cuentista y novelista china, ahora residente en los Estados Unidos, Yiyun Li. Me leí su libro de cuentos A Thousand Years of Good Prayers y su novela The Vagrants, ya traducida al español. Los personajes son maravillosos. Además, Yiyun Li hace una descripción precisa de la vida en la China contemporánea, un lugar extraño sin duda.
Mi descubrimiento del año fue la cuentista y novelista china, ahora residente en los Estados Unidos, Yiyun Li. Me leí su libro de cuentos A Thousand Years of Good Prayers y su novela The Vagrants, ya traducida al español. Los personajes son maravillosos. Además, Yiyun Li hace una descripción precisa de la vida en la China contemporánea, un lugar extraño sin duda.Leí varios libros sobre el fracaso de la colonización escocesa del Darién a comienzos del siglo XVIII: The Price of Scotland de Douglass Watt, entre ellos. La empresa colonizadora quebró a la aristocracia de Edimburgo y dio pie a la creación del Reino Unido: acabó para siempre con la independencia de Escocia. Muchos de los colonos murieron, otros quedaron dispersos por el Caribe, otros más, los sobrevivientes del último naufragio, se refugiaron en Carolina del Sur. Uno de los sobrevivientes fue el tatarabuelo de Teodoro Roosevelt quien lideró, siglos después de la malhadada aventura del Darién, una ocupación imperialista a las tierras que mataron a sus ancestros y terminaron, por añadidura, con la nación escocesa.
Leí una larga conversación, un cruce de correos electrónicos, más bien, entre los franceses Michel Houellebecq y Bernard-Henri Lévy: Enemigos Públicos. Me agrada la cantaleta reaccionaria, pero compasiva, casi melancólica, de Houellebecq: “todo lo que se ha perdido está perdido irremediablemente y para siempre”.
Me gustó mucho la compilación, hecha por el Fondo de Cultura, de la poesía completa del venezolano Rafael Cadenas:
MatrimonioTodo habitual, sin magia, / sin los aderezos que usa la retórica, / sin esos atavíos con que se suele recargar el misterio. / Líneas puras, sin más, de cuadro clásico. / Un transcurrir lleno de antigüedad, / de médula cotidiana, de cumplimiento. / Como de gente que abre siempre a la misma hora.
El mejor libro de economía que leí este año fue Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten The World Economy de Raghuram G. Rajan.
Finalmente, un poco de esnobismo. Leí La tía de Julia y el escribidor después del anuncio del Nobel a Vargas Llosa: había una Edición de Bolsillo dando vueltas por la casa desde hace varios años. Me gustó. Vargas Llosa no escribe muchas frases felices. Pero no importa. Es un contador de historias extraordinario. Las radionovelas le ensañaron mucho.
También, lo confieso, disfruté la última novelita de Fernando Vallejo, El don de la vida. Como Houellebecq, Vallejo es un misántropo compasivo. Ambos perdieron la esperanza, parecen resignados al espantoso vacío de la renuncia.