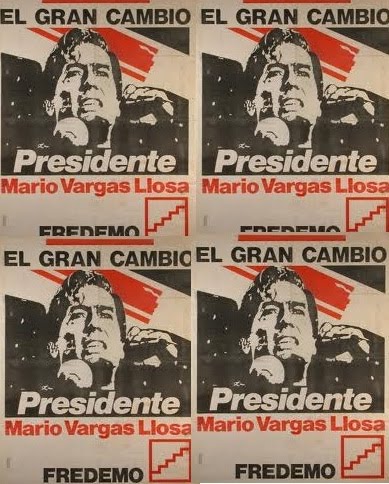El esfuerzo nunca se hizo. O nunca fructificó. La mafia se quedó con muchos equipos. En la segunda mitad de los años ochenta, el campeonato profesional se convirtió en una competencia entre mafiosos. “¿Vos de qué mafioso sos hincha?”, me preguntó entonces un empresario antioqueño con una sinceridad casi brutal. “No vuelvo a fútbol”, anunció Francisco Santos Calderón en 1988 en una columna de prensa que denunciaba la captura del fútbol profesional. “La verdad —señaló entonces— es que se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran varios dedos, los conjuntos profesionales que no están financiados directa o indirectamente por la mafia”.
Como en la política, los mafiosos mataron o intimidaron a quienes se interponían a sus designios. Los partidos comenzaron a decidirse por fuera de la cancha. El fútbol se convirtió en una farsa macabra. A finales de los años ochenta, el presidente de Millonarios, Guillermo Gómez, dijo, como si nada, que los dueños del América no se podían quejar pues ellos también habían acomodado partidos. Gabriel Ochoa Uribe, ex técnico del América (y uno de los principales protagonista de los años más negros de nuestro fútbol), fue aún más lejos. “El América, en vez de contratar jugadores para ganar partidos, debía contratar pistoleros”, dijo con la desfachatez propia de los tiempos. En 1989, los pistoleros asesinaron al árbitro Álvaro Ortega y la Dimayor tuvo que cancelar el campeonato local.
En los años noventa los mafiosos refinaron sus estrategias. Cambiaron su campo de acción. Infiltraron la Dimayor. Pusieron sus fichas bien puestas. Trataron incluso de influir sobre la selección nacional. En 1994, en una entrevista concedida a la revista mexicana Progreso, Francisco Maturana reconoció sus contactos con las jefes de la mafia: “en el 89 me llamó Pablo Escobar para hablar de fútbol… El año pasado me llamaron los del cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, y hablé con ellos”. Probablemente le recomendaron algunos jugadores de su propiedad o preferencia. Los mafiosos eran entonces seleccionadores en la sombra. En la última década, la influencia del narcotráfico ha sido menos visible, más discreta. Pero innegable. Los mafiosos han utilizado algunos equipos para lavar dinero. Han actuado más como empresarios que como políticos. El fútbol ya no es un fin: es un medio para ganar más plata.
En suma, el fútbol colombiano lleva treinta años de connivencia con el narcotráfico. Primero los mafiosos se tomaron los equipos; luego infiltraron los estamentos nacionales; en los últimos años han usado algunos clubes como lavanderías. “No permito que se diga que el fútbol está actualmente minado por el narcotráfico”, dijo hace dos años Ramón Jesurún, el presidente de la Dimayor. El narcotráfico, cabría recordarle, no se acaba: se transforma.