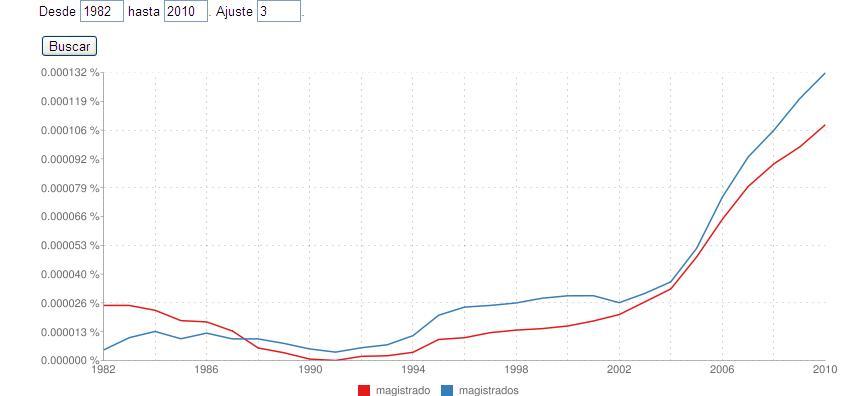Esta semana, en una ceremonia solemne, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la llamada ley del primer empleo. La ley busca estimular la generación de empleo formal por medio de incentivos tributarios. Las empresas podrán ahora descontar del impuesto de renta la totalidad de los aportes parafiscales y una fracción de las contribuciones a salud y pensiones de los trabajadores nuevos que cumplan con ciertas características: menores de 28 años, desplazados, reinsertados, discapacitados, sisbenizados, madres cabeza de familia, etc. “Felicitémonos porque hemos logrado este primer gran paso…Esta ley puede considerarse como uno de los mejores frutos de la Unidad Nacional” dijo el presidente en tono satisfecho, autocelebratorio.
“Aquí aportaron todos…: el Partido Liberal del que tomamos la propuesta, el Partido de la U que procuró el beneficio de los grupos vulnerables, el Partido Conservador que impulsó la inclusión de las mujeres y Cambio Radical que propuso un tratamiento preferencial para los departamentos de la Amazonía”, señaló el presidente al final de su discurso. Resumiendo: cada partido aportó su grupo favorito, su partecita dentro del todo. Aparentemente todos quedaron contentos. Pero la ley de primer empleo terminó siendo una colección desordenada de iniciativas. Una ley distinta que beneficiara a los cotizantes primerizos, sin importar su edad, género o condición, habría sido más clara, más fácil de administrar y probablemente más eficaz. Pero reñía con los imperativos de la coalición de gobierno. En la Unidad Nacional, ya lo veremos, el todo es menor que la suma de lo que proponen las partes (o los partidos).
La ley de primer empleo revela los problemas de la coalición de gobierno, las dificultades que surgen cuando se quiere complacer a mucha gente muy distinta. El gobierno de la Unidad Nacional ha sido muy exitoso a la hora de sumar promesas. Supo incorporar en su agenda las propuestas de liberales y conservadores, de uribistas, pastranistas, samperistas y gaviristas. Pero ha sido menos eficaz a la hora de tomar decisiones. El presidente Santos parece propenso a la inacción, a los reversazos. Anunció primero la liquidación de las Corporaciones Autónomas Regionales y se arrepintió días más tarde. Propuso inicialmente el aumento de las edades de jubilación y retiró la propuesta una semana después. Dijo hace un tiempo que la puerta de la paz estaba abierta y afirmó esta semana que ya no, que estaba cerrada. Pero aclaró también que la llave no reposaba en el fondo del mar. Ya dirá que la puerta se abrió nuevamente.
Después de todo no es fácil ser uribista y no uribista simultáneamente. Tampoco lo es cosechar aplausos entre los conservadores convencidos y los liberales acérrimos. Toca prometer mucho y hacer poco. Practicar una especie de frentenacionalismo paralizante. Como en la ley de primer empleo, el éxito de la Unidad Nacional implica paradójicamente el fracaso del gobierno. O viceversa, el éxito del gobierno necesita dejar de lado una coalición imposible (su unión es todo, su intersección es nada), y plantear de una vez por todas con quién se quiere gobernar y con quién no. La política es elección de valores, ideas, aliados y rivales. Gobernar con todos equivale a no decidir nada, al titubeo más o menos insulso de los últimos días.