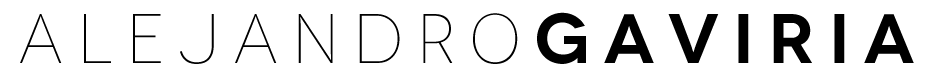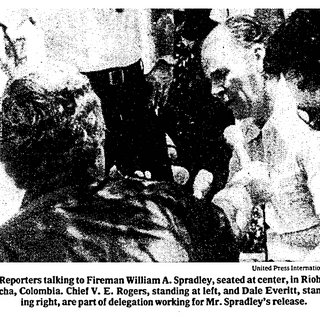Sin categoría
De la mediocridad de Fecode se pasó a la voracidad de los grupos armados. Así, en muchas regiones del país, la descentralización no redundó en un mejoramiento social a pesar del incremento del gasto. Incluso la descentralización, al transferir el poder político y el control presupuestal a las regiones, pudo haber contribuido al surgimiento del clientelismo armado, como lo muestran Fabio Sánchez y María del Mar Palau en una investigación reciente. Por circunstancias fortuitas, el crecimiento de los cultivos ilícitos coincidió con la profundización de la descentralización, con consecuencias tan nefastas como imprevisibles. En el norte y en el sur, las mismas organizaciones que monopolizaron las rentas del narcotráfico se adueñaron del poder local y por lo tanto de los cuantiosos presupuestos regionales. Entre otras cosas, las circunstancias descritas indican la ligereza de quienes denuncian el fenómeno paramilitar y demandan, al mismo tiempo, un aumento de las transferencias regionales. O la de quienes insisten en la disyuntiva tradicional entre gasto militar y gasto social (“con el recorte de la inversión social se financiará la guerra”, escribió Jaime Castro la semana anterior).
En los pueblos casi nunca pasa nada. Ya ni la economía se mueve, como escribió Rudolf Hommes esta semana. De vez en cuando, un ataque guerrillero o una masacre paramilitar interrumpen el sosiego. Entonces, los habitantes de los grandes centros urbanos caemos en cuenta de la existencia de ese otro país, hecho de pequeños centros poblados y vastas zonas dispersas. La vida campesina parece moverse entre el marasmo y la tragedia. Entre el aburrimiento y el dolor. Pero, cada cierto tiempo, esta disyuntiva aterradora le da paso a la comedia. Y la realidad rural vuelve, entonces, a mostrarse esperanzadora.
Eso fue lo que ocurrió recientemente en el municipio de Machetá. Como lo registró el diario El Tiempo, hace aproximadamente un mes, la tranquilidad machetuna se vio interrumpida por un ataque peculiar, ya no violento sino libidinoso. El ataque no comenzó por la estación de Policía. Ni siquiera por el Banco Agrario. Sino por uno de los estancos del pueblo, adonde la terrorista sexual, una alias Lina, se dirigió a escoger sus víctimas. Comenzó primero con los jóvenes y después con los viejos (para qué correr riesgos). “Con todos era lo mismo y nos fuimos pa’l monte”, declaró una de las víctimas de la ocupación sexual, que duró dos días y dejó 20 víctimas, “la mayoría coteros y campesinos”.
Las autoridades se demoraron en reaccionar ante la virulencia (real y metafórica) del ataque. Aparentemente la terrorista fue capturada por la Fuerza Pública y dejada en libertad en las afueras del casco urbano. Mientras tanto, los afectados sufren un doble padecimiento: el temor por las secuelas biológicas y la vergüenza por la condena sociológica. La identificación de las víctimas no ha sido fácil. Incluso existen dudas sobre el número exacto de revolcados. Las autoridades de policía han distribuido una lista preliminar. Las autoridades médicas se han mostrado cautelosas, pero no descartan un brote infeccioso. A todas estas, se ha puesto en marcha un plan de contingencia para evitar futuros ataques: “Las autoridades ya iniciaron una campaña por si otra Lina aparece de nuevo”. Es mejor prevenir que curar, dirán los oficiales, pero me temo que no todos los coteros estarán de acuerdo.
Mientras tanto, se ha distribuido una descripción de la terrorista: aproximadamente 20 años de edad, de tez blanca, pelo teñido y mediana estatura. Las víctimas han sido obligadas a guardar castidad. Como siempre, las justas terminaron pagando por los pecadores pero, en este caso, la reputación del pueblo está en juego. Algunos habitantes han protestado, con razón, por el deterioro de la imagen de un pueblo cuyo gentilicio (machetunos) contiene unas obvias alusiones fálicas hasta ahora inadvertidas. Pero los machetunos, al menos, permanecieron fieles a su nombre.
Algunos de los foristas de El Tiempo se apresuraron a culpar al Gobierno por este nuevo atentado. Mencionaron el perverso aumento del gasto militar y de la corrupción pública. Pero yo, desde la distancia, veo las cosas de otra manera. No sé qué pensarán las excelsas viudas de Machetá o las recatadas esposas del pueblo o las castas novias de los coteros, pero, puesto a escoger, yo prefiero la insolencia de Lina a la brutalidad de Jojoy. Seguramente la seguridad democrática no estaba preparada para este tipo de embates. Pero protegerse contra los arrebatos de Lina, parece más sencillo que blindarse contra los cilindros de las Farc. Y, además, las pruebas de VIH de las víctimas arrojaron un resultado concluyente: falsos positivos.
Hace ya casi 25 años, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nóbel de literatura. En diciembre de 1982, nuestro más celebre novelista pronunció un hermoso discurso sobre las raíces de la soledad del nuevo mundo. Para García Márquez, esa condena centenaria, “el nudo de nuestra soledad” como él la llama, tiene una causa esencial: el colonialismo intelectual. En su opinión, los colombianos (o los latinoamericanos en general) hemos sido condenados, por cuenta del imperialismo de las ideas, a interpretar una realidad exuberante y desaforada con esquemas importados. Con modelos exóticos. Con ideas ajenas.
“La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”, escribió García Márquez en lo que uno podría interpretar como un llamado a la emancipación intelectual. “Todas las criaturas de [esta] realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida”. Es como si fuéramos habitantes de otra realidad, de un planeta distinto regido por leyes inaprensible por los métodos tradicionales de las ciencias y de las artes.
El excepcionalismo asociado a la exuberancia natural ha sido, por siempre, una de nuestras convicciones más férreas. La realidad descomunal es al mismo tiempo una realidad rutinaria. Pero es también, en opinión de García Márquez, una realidad que requiere de métodos propios. “Es comprensible que insistan en medirnos –escribe nuestro Nóbel en contra de los conquistadores intelectuales– con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos”. Así, el autoctonismo se transforma en un imperativo epistemológico. Pareciera que la superación de la soledad necesitara de una suerte de impermeabilidad intelectual. O al menos de cierto recelo hacia los esquemas ajenos.
Quizás de manera inadvertida, García Márquez planteó en su discurso una de las disyuntivas fundamentales a la que nos enfrentamos los habitantes del llamado nuevo mundo. Hace ya casi medio siglo, Albert Hirschman definió la cuestión de manera certera. Nuestro debate –dijo– sigue estando definido por una cuestión fundamental: «¿Cómo podemos progresar? Mediante la emulación de otros o mediante la búsqueda de nuestra propia vía”. En contravía de la opinión (y de la elocuencia) de García Márquez, creo que las salidas autóctonas generalmente no conducen a ninguna parte. Que el futuro (nuestro futuro) pasa por la emulación. Que las ideas ajenas no son la causa de nuestra soledad.
Las salidas autóctonas, incluso las más ingeniosas, raras veces pueden resolver nuestros problemas más apremiantes. Los ejemplos abundan. Los recursivos ingenieros de Gaviotas (innovadores tropicales para el trópico) diseñaron, hace un tiempo, unos calentadores solares con base en tubos de neón usados, los cuales nunca pudieron masificarse pues la materia prima era, en este caso, un producto del mismo desarrollo que los innovadores autóctonos estaban tratando de evitar. Algo similar ocurrió en la India, donde otros ingenieros tropicales crearon unas tejedoras de pedal a partir de repuestos de bicicletas oxidadas. De nuevo: la ingeniosidad de los inventores se vio truncada por la falta de bicicletas o porla falta de desarrollo. En últimas, la soledad, de la que habla García Márquez, puede ser más mítica que real. La verdadera soledad, creo yo, no viene del colonialismo intelectual. Sino del aislamiento. Del solipsismo de las ideas y las razones.
No creo que las ideas ajenas nos hagan cada vez más tristes, más desconocidos y más solitarios. Por el contrario, la improvisación aislada, infructífera, a puerta cerrada, constituye la definición misma de la soledad. En mi opinión, no existe soledad más grande que la de Aureliano Babilonia en el cuarto de Melquíades: “Aureliano no abandonó por mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Se aprendió de memoria las leyendas fantásticas del libro descuadernado, la síntesis de los estudios de Hermann, el tullido; los apuntes sobre las ciencias demonológicas, las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus y sus investigaciones sobre la peste, de modo que llegó a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval.”
Creo, en últimas, que existe una sola manera de destrabar el “nudo de nuestra soledad”: la incorporación del conocimiento universal al estudio de nuestra realidad. La globalización con un propósito. La curiosidad sobre lo nuestro alimentada por la sapiencia acerca de lo ajeno. La innovación inspirada por los “recursos convencionales”. Para que así, algún día, no tengamos que conformarnos con la sapiencia que nos llega de afuera en una caravana de gitanos.
|
|
|||||||