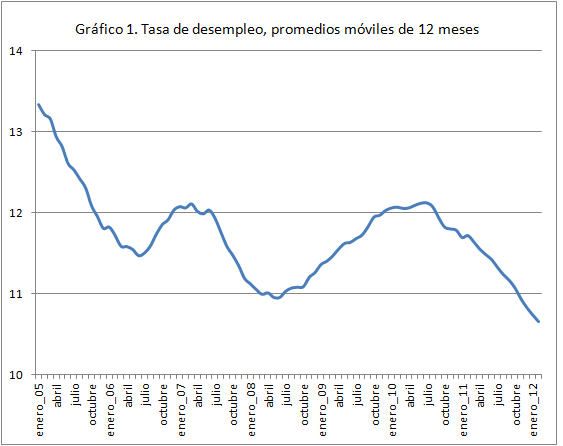Por razones fortuitas, –probablemente un funcionario de una organización multilateral lo dejó olvidado en la sala de espera de un aeropuerto colombiano –, tuve acceso a un memorando confidencial que plantea algunas propuestas sobre cómo resolver la crisis fiscal del primer mundo. Transcribo el documento de manera casi literal. Sólo me he tomado algunas libertades con la traducción.
1. El riesgo de envejecimiento es la principal amenaza para la sostenibilidad fiscal del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, los estimativos oficiales proyectaban que, en promedio, una persona de 65 años de edad debería vivir otros 17 años. Pero los estimativos se quedaron cortos. La gente está viviendo tres años más que lo esperado, con consecuencias fiscales desastrosas. Tres años más de vida con respecto a las edades proyectadas implican un costo fiscal de largo de plazo del orden de 50% del PIB. Reconocer y mitigar este riesgo es un proceso que debe ponerse en marcha ahora mismo. Las reformas tradicionales tardarán muchos años en producir resultados. Nuevas reformas son necesarias.
2. El riesgo de envejecimiento no sólo constituye una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. También afecta la sostenibilidad de los sistemas de salud. En 2015, según las proyecciones disponibles, el costo de atención a los enfermos de Alzheimer le costará a Estados Unidos 189 mil millones de dólares. En 2050, el costo ya superaría los 950 mil millones de dólares. Muchos de los problemas presupuestales del primer mundo tienen que ver con la intención de extender marginalmente la duración de la vida de personas enfermas y mayores de edad.
3. La generación que causó la crisis tendrá que asumir el costo de su resolución. Los países desarrollados deberían, mediante un proceso participativo liderado por organizaciones científicas, determinar (y probablemente incorporar en sus constituciones) el valor de un año de vida adicional de, digamos, una persona de 70 años. Con base en este valor, los beneficios y los costos de los medicamentos y procedimientos médicos pueden ser estimados. Si los beneficios son inferiores a los costos, el uso de recursos públicos debería prohibirse explícitamente. Por ejemplo, medicamentos oncológicos muy costosos que, en promedio, apenas prolongan la vida de los enfermos de cáncer por unos pocos años deberían excluirse de manera definitiva.
4. Al mismo tiempo, los países del primer mundo deberían imponer un límite etario para el pago de pensiones. Las personas de, digamos, ochenta o más años deberían vivir por su cuenta y riesgo. Resulta muy oneroso para el resto de la sociedad asumir el costo de las distorsiones demográficas individuales. Varios intelectuales públicos han señalado que las vidas cortas constituyen un imperativo ético habida cuenta de los problemas económicos actuales. Los gobiernos deberían promover un diálogo sobre los costos sociales y las externalidades negativas de las vidas prolongadas. Muchos actores sociales subestiman o desconocen estos costos.
5. Resumiendo: los países desarrollados han sobrepasado el nivel óptimo de envejecimiento (desde un punto de vista social). Por razones de justicia intergeneracional, los más jóvenes no deberían pagar por el exceso de años de vida de una generación privilegiada. Las reformas sugeridas para evitar un crecimiento insostenible de los costos de salud y pensiones son inaplazables.