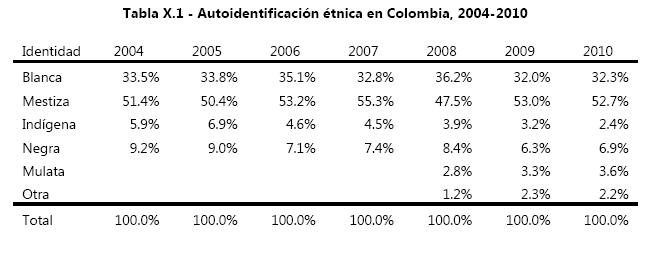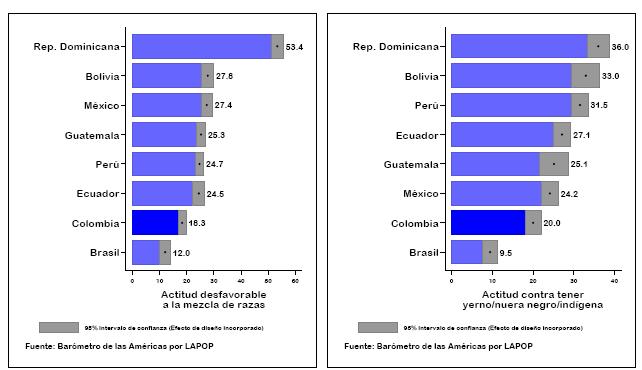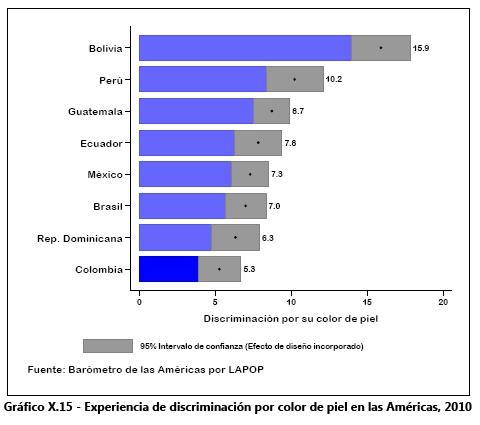La corrupción ha sido definida como el aprovechamiento del poder del Estado (incluido su poder económico) por parte de individuos o empresas particulares con fines de lucro. Esta definición incluye muchas de las formas más comunes de corrupción; incluye, por ejemplo, al funcionario que negocia la adjudicación de contratos, al burócrata que cobra por expedir un permiso, al regulador que es capturado por las empresas reguladas, al magistrado que vende los fallos al mejor postor, al policía que trabaja veladamente para la mafia, etc. En todos los ejemplos anteriores, el poder del Estado ha sido vendido, alquilado o subastado por alguno de sus agentes.
Pero la corrupción va más allá de la definición y los ejemplos anteriores. Los casos más visibles de corrupción tienen que ver con el Estado, con el robo de los recursos públicos o con los abusos sistemáticos de poder. Pero hay formas de corrupción que no involucran directamente al Estado. También hay corrupción, creo yo, cuando un individuo o un grupo de personas traicionan la confianza del público con fines pecuniarios. En este caso, como en los ejemplos del párrafo anterior, la corrupción enriquece a unos pocos a costa de un bien público fundamental, a costa de la confianza general en las instituciones.
Hay corrupción, por ejemplo, cuando los economistas se presentan ante el público como analistas imparciales de las políticas públicas o de la realidad económica pero, en realidad, son agentes a sueldo de poderosos intereses financieros, comerciales o industriales (el documental Trabajo confidencial denuncia este tipo de corrupción con eficacia y algo malevolencia). Hay corrupción cuando los científicos, quienes usualmente disfrutan de una reputación de objetividad e independencia, actúan veladamente en pro de intereses privados. Los ejemplos abundan. Ronald A. Fisher, el estadístico más importante del siglo XX, negó de manera tozuda la existencia de una conexión significativa entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Fisher mantuvo una controvertida (y no siempre clara) relación profesional con la industria tabacalera.
Hay corrupción (o puede haberla al menos) en las complicadas relaciones de los médicos con las compañías farmacéuticas, relaciones que involucran atenciones, viajes y regalos no declarados. Hoy hay funcionarios públicos presos por faltas comparativamente menores. En privado, muchos médicos cuestionan estas relaciones. En público, pocos lo hacen. Hay corrupción cuando los periodistas asumen el doble papel de opinadores independientes y asesores o consejeros de empresas privadas u oficinas estatales. En este caso, los periodistas están traicionando la confianza del público: mucha gente cree, ingenuamente, estar leyendo u oyendo análisis independientes cuando, en realidad, están consumiendo opiniones compradas o amañadas. Al final, ya lo dijimos, unos pocos ganan y muchos pierden.
En últimas, la corrupción no comienza ni termina con los funcionarios públicos. No voy a decir que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. No lo creo así. Pero sí quisiera señalar que es mucho más generalizada de lo que usualmente se reconoce. Si queremos sinceramente acabar con la corrupción deberíamos iniciar por combatir la hipocresía.
abril 2011
“Ignacio Rodríguez…era un muchacho de la sociedad samaria sobre quien no había duda”, escribió Tomás Uribe en una carta publicada el viernes por este diario en la que explicaba sus tratos con un político costeño hoy preso en los Estados Unidos. “Tanto al Sr. Rodríguez como a su familia los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria…”, escribió el mismo Tomás Uribe en un comunicado divulgado por la prensa nacional a mitad de semana. Hace ya varios años, el padre de Tomás, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, usó un argumento similar para justificar el nombramiento de Jorge Noguera, otro muchacho de la sociedad samaria, en la dirección del DAS: «era una persona que había trabajado en Santa Marta, tenía buena reputación, una familia honorable…”.
Los argumentos mencionados son algo más que una excusa de ocasión para el pecado peligroso de las malas amistades. Son también un ejemplo inequívoco, revelador de un sesgo generalizado pero no por ello menos antipático. Tomás Uribe parece suponer que la pertenencia a cierto círculo social señala o predice el buen comportamiento. Como si la prestancia moral fuese hereditaria. Como si el origen o la afiliación social permitiera juzgar el carácter o adivinar la conducta. Si mis tratos hubieran sido con un joven de una familia desconocida o de un estrato intermedio, sugiere Tomás, mis contradictores tendrían razón en cuestionar mi comportamiento. Pero mis relaciones fueron con un joven de la alta sociedad, alejado en principio de los malos pasos, de los negocios turbios.
El argumento de Tomás Uribe puede resumirse en una frase: no soy culpable pues me mezclé con la gente que tocaba. El raciocinio no es nuevo. Ni original. Todo lo contrario. Es representativo de una rutina mental excluyente, discriminante. Veamos un ejemplo. La Universidad de los Andes tiene un programa de becas para bachilleres sobresalientes de estratos bajos. Cientos de nuevos estudiantes becados inician sus estudios cada año. Muchos descuellan académicamente. Se gradúan con honores o promedios destacados. Pero no consiguen trabajo con la misma facilidad que sus compañeros más privilegiados. Su ingreso al mercado laboral es con frecuencia frustrante. No son muchachos de la alta sociedad. No pertenecen a familias honorables. Y el origen social incide, ya lo vimos, sobre los juicios y los prejuicios de los demás, de los futuros empleadores en este caso.
Muchos empleadores, dicen los que saben, filtran las hojas de vida con base en los lugares de residencia, en los nombres propios, en las referencias personales, esto es, en los marcadores obvios del origen social. Y lo hacen de manera rutinaria, casi automática, con la misma naturalidad (inocente en apariencia) de la carta de Tomás Uribe. Los prejuicios de clase no suelen ser estridentes. Pero su acumulación silenciosa es nefasta, reduce las posibilidades de movilidad social, concentra las oportunidades en los mismos muchachos de la alta sociedad.
En últimas, la candidez de Tomás Uribe llama la atención sobre una forma velada pero poderosa de exclusión social. Ojalá comenzaramos a aceptar de una vez por todas que muchas familias honorables no lo son tanto, que muchos jóvenes de la alta sociedad no tienen miras muy elevadas y que el origen o la procedencia social poco o nada tiene que ver con el talento y la rectitud.

Su llegada al aeropuerto El Dorado me recordó otras épocas, ya idas, cuando nuestros campeones de ciclismo o de boxeo eran recibidos por cientos de fotógrafos angustiados, desesperados por una imagen reveladora. ¿Ya llegaron?”, preguntaba la gente en la calle con una especie de curiosidad exasperada. Pero el martes en horas de la tarde terminó la espera. Los campeones de la corrupción llegaron en un avión de Iberia procedente de Roma, “cargados de pruebas” según informó la prensa. Vestían no los atuendos coloridos de los héroes del deporte, sino unos chalecos abultados, a prueba de balas. Fueron llevados directamente al búnker de la Fiscalía. “¿Habrá alguna foto de los señores Nule en el calabozo?”, me preguntó un taxista desprevenidamente. La corrupción, pensé, se convirtió en el nuevo espectáculo nacional.
La audiencia de imputación de cargos parecía un evento deportivo. Había cámaras por todos lados. Los periodistas no cabían en la sala. Los curiosos luchaban por una silla vacía. Los principales diarios transmitieron los alegatos en sus páginas de internet. Los noticieros de televisión emitieron boletines especiales. Varios periodistas dieron cuenta de los hechos, minuto a minuto, jugada a jugada, como si se tratase de un partido de fútbol. Nadie quería perderse un solo detalle. La corrupción como entretenimiento, como espectáculo de masas, alcanzó esta semana niveles delirantes. Insospechados, en mi opinión.
La transmisión en línea reveló la extrañeza del espectáculo. “Las barras se dividen entre los que quieren que terminen la audiencia y los que quieren que la aplacen”, informó La Silla Vacía el jueves en la tarde. “Los Nule no han vuelto, pero los abogados ya llegaron y las barras se van llenando”, escribió el mismo medio minutos más tarde, sin ningún asomo de ironía, como si todo este espectáculo fuese natural, rutinario. “Manuel Nule se para a hacer ‘pipi’ y cuando regresa las cámaras fotográficas se disparan”, informó Norbey Quevedo, uno de los reporteros más acuciosos de este país, dedicado ahora, quién iba a creerlo, a relatar las urgencias físicas de los Nule.
Esta forma extraña de entretenimiento deja entrever un hecho más inquietante que la frivolidad inevitable de los medios de comunicación. El deseo de justicia parece estar transformándose en un sentimiento distinto, en una especie de clima de linchamiento, de sed de venganza inmediata. Hace ya muchas décadas, los ladrones eran ejecutados en espectáculos públicos, en medio de un ambiente festivo, frenético. Guardadas las proporciones, algo similar parece estar ocurriendo hoy en día. Los curiosos de a pie han sido reemplazados por internautas indignados. Pero la mezcla de curiosidad frívola y afán de venganza no ha cambiado mucho.
Sobra decirlo, el espectáculo no fortalece la justicia. Ni mengua la impunidad. Ni reduce la corrupción. El cubrimiento desaforado y superficial de los procesos judiciales (“Gracias al receso, la corbata del fiscal volvió a su puesto”) sugiere, en últimas, cierta resignación, cierta indignación pasiva. Como no hemos sido capaces de lidiar con la corrupción (los Nule fueron hasta hace poco tiempo los niños mimados de los medios, los bancos y el Estado), optamos extrañamente por convertirla en entretenimiento.
“Mi clase, en sus modestas proporciones, es para eso: para vacunar a los muchachos contra el terrible dogmatismo de la ciencia -la Ciencia como ideología y como religión, qué vanidad, qué estupidez- y para que recuerden siempre que la universidad debería formar sabios, no burócratas. Gente con criterio y conciencia, no con un Blackberry”, escribió esta semana el escritor y docente Juan Esteban Constaín en el diario El Tiempo. Como tantos profesores, Constaín desprecia el presente, los negocios, los imperativos de la economía, etc. Aspira a formar sabios, hombres y mujeres con conciencia, pero sabe o presiente, de allí su exasperación, que la mayoría de sus estudiantes terminará desoyendo sus consejos. Acabará dedicada a los negocios. A comprar barato y vender caro. Los profesores, sobra decirlo, muchas veces profesamos en vano.
Yo también soy profesor. Y tengo, lo confieso, compulsiones parecidas a las de Constaín. Pero trato, eso sí, de reprimirlas al instante. Estoy en un avión sentado en la silla de la mitad. Acaban de cerrar la puerta delantera. La azafata explica, en el tono de siempre, cómo inflar los salvavidas amarillos que jamás han salvado una vida. El pasajero del lado de la ventana está desentendido del mundo, pegado a su Blackberry, hablando sin pausa, atendiendo su negocio, preguntando por los clientes, averiguando por los pedidos; en fin, comprando barato y vendiendo caro. “Pequeñeces”, pienso para mis adentros, mirándolo por encima del hombro. Al fin y al cabo el negocio de los profesores es otro, el de las grandes preguntas, el de las ideas generales o incluso el de la formación de sabios. El esnobismo de los profesores, recapacito, es insoportable.
Mientras leí la columna de Constaín, recordé un personaje de Joseph Conrad, un tal capitán Mitchell, un burócrata sin pretensiones, encargado de la superintendencia de puertos en la provincia costera de la república ficticia de Costaguana. El capitán Mitchell no era un sabio. No tenía conciencia en el sentido grandilocuente del término. Ignoraba las grandes fuerzas que lo rodeaban. Tenía ante sí una tarea complicada y la hacía bien, con esmero y dedicación. Eso era todo. “El capitán Mitchell –escribió Conrad– era corto de visión. Para bien y para mal”; corto de visión, en últimas, como el pasajero del Blackberry o como los estudiantes de Constaín. Pero no por ello merecedor de nuestro desprecio o rechazo.
Aunque resulte paradójico, la suma de muchas pequeñeces, de los desvelos de burócratas dedicados y comerciantes obsesivos, puede conducir al progreso, a vidas más saludables, más interesantes y provechosas para más y más gente. Deidre McCloskey, una economista con inclinaciones literarias, “con criterio y conciencia”, ha argumentado recientemente que el desprecio por los mercaderes, que el esnobismo hacia los hombres de negocios ha sido históricamente un obstáculo para el avance de la economía, las artes y las ciencias. Constaín es un ejemplo reciente, otro más, de una rutina mental, de una forma de pensar que desprecia por principio las actividades ordinarias de la vida.
Volviendo al comienzo, al papel de las universidades, no creo en la posibilidad de una pedagogía para sabios. La sabiduría es complicada, es otro cuento, está muy lejana de la miopía del capitán Mitchell y del pasajero del Blackberry. Pero más lejana aún del esnobismo nostálgico de Constaín y sus secuaces.