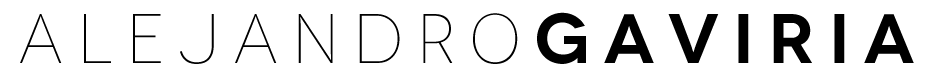Sin categoría
Empiezo con Luis Ernesto. No comparto su tesis radical según la cual se debe abolir la economía positiva y se debe asumir, en su lugar, una visión extrema de lo que supuestamente prescribe la Constitución. Si los subsidios permanentes son contraproducentes, no creo que sea violatorio de la Constitución abogar por su desmonte. Creo que este fundamentalismo constitucional es impracticable. Tienen visos casi delirantes: sólo falta sacar el botafumerio y arrodillarse ante la Constitución. Claro que hay que respetar las Constitución. Pero lo que hace Luis Ernesto es otra cosa: se inventa un Dios único y verdadero y se convierte en su incondicional misionero.
Sobre el impuesto de renta a las empresas, la cuestión es más compleja. Se trata de buscar un equilibrio entre las necesidades del fisco y los incentivos económicos. Jaime parece creer que bastaría con gravar a las personas: que todo el mundo pague, poquito o mucho según las capacidades de cada quién. Pero en una sociedad desigual, es muy ineficiente salir tras “los poquitos” de los pobres. Y en una economía informal, es muy costoso controlar la evasión y la elusión. Toca, entonces, gravar a las empresas, teniendo en cuenta las restricciones externas: que eran unas en una economía cerrada y son otras en una economía abierta. El problema es que la política del Gobierno no trata de encontrar el justo medio, sino de desvirtuarlo con favores y esguinces. Como el Presidente no tiene modelo (es un coleccionista de anécdotas), la política económica se ha convertido rápidamente en un compendio de excepciones.
Sobre la sopa de letras que menciona zangano, vale la penar traer a colación una columna que escribí hace un tiempo sobre el incidente de marras. “Todo comenzó con una historia difundida por un canal regional de televisión y publicada por el principal diario del país. La historia relataba las angustias de una madre bogotana obligada a servirle a su prole una ración de papel periódico humedecido en agua de panela con el fin de calmar el hambre–o al menos de aliviar sus síntomas. Después de la noticia vinieron los editoriales indignados, las opiniones alarmadas y las caricaturas perversas. Y más tarde vino la revelación de escándalo: las versiones contradictorias, las mentiras disimuladas y la caminata infructuosa del alcalde en busca de lo que los gringos llaman una photo opportunity. Al fin de cuentas, todo resultó un invento de un periodista sin tema. Un conjunto de mentiras en papel que no alimenta a nadie, ni literal ni metafóricamente”.
Sobre la discusión de Jaime y el usuario anónimo, cabría decir lo siguiente. Ambos creen que el Estado está capturado por buscadores de renta (apreciación que comparto). Jaime considera que los principales rentistas son docentes universitarios y burócratas estatales, mientras anónimo cree son empresarios infiltrados. Yo creo que hay algo de las dos cosas. Pero mucho más de la segunda que de la primera. La sola deducción del 30% (mencionada en el debate) costó un billón de pesos en 2005. Un valor superior al que transfiere el Gobierno Central a todas las universidades pública. Por tal razón, son tan irritantes los esguinces tributarios, porque exacerban un orden injusto.
Sobre los subsidios a los pobres, todos estamos más o menos de acuerdo: nada resuelven pero aseguran la viabilidad política del Uribenomics.
Los hallazgos del experimento sorprendieron a los neurólogos (pero, creo, que no habrían sorprendido a quienes, por masoquismo o curiosidad, han intentado alguna vez leer las opiniones políticas de los participantes en los foros virtuales de la prensa colombiana). Los experimentos mostraron que las áreas del cerebro comúnmente asociadas con el pensamiento racional (ubicadas en la corteza prefrontal) no incrementaron su actividad como resultado de la evidencia incriminante. Por el contrario, las áreas asociadas con la emoción (ubicadas en la corteza frontal y posterior) experimentaron un crecimiento sustancial en la actividad neuronal. Incluso varias áreas asociadas regularmente con el placer sexual entraron en efervescencia. Es como si los participantes sintieran una emoción súbita al rechazar la evidencia que contradice sus convicciones. Una especie de orgasmo mental que nubla la capacidad racional.
Estos hallazgos son coherentes con la evidencia recopilada, de tiempo atrás, por sicólogos y otros científicos sociales; evidencia que se podría denotar genéricamente como el sesgo de confirmación: la tendencia a rechazar irracionalmente los hechos que contradicen nuestras opiniones y a aceptar emocionalmente los datos que las confirman. Uno no necesita un IRM craneano para darse cuenta de que cuando el Senador Robledo rechaza algunas de las ventajas incuestionables del TLC no está usando la razón. O para intuir que cuando el Presidente Uribe insiste en que las exenciones a la reinversión de utilidades (el tema más polémico de la nueva reforma tributaria) son fundamentales para el crecimiento económico está apelando más a la emoción que a la razón. “Es posible superar estos sesgos”, dijo uno de los neurólogos que participaron en el experimento, “pero ello requiere una forma despiadada de la introspección. Uno tiene que ser capaz de decir ‘pues si…conozco bien lo que quiero creer pero tengo que ser honesto’”.
En últimas, los experimentos neurológicos insinúan que el hombre no es una animal que busca la verdad sino la complacencia ideológica. Desde este punto de vista, los políticos serían los más humanos de los hombres. Quizás de allí precisamente deviene su poder: la capacidad de convencer a los otros depende de la facilidad con la que se convencen a si mismos. En esta nueva visión, los políticos no son simuladores, sino creyentes. Actores enamorados de su guión. Seres de emociones y de sinrazón. Demasiado humanos, quizás. Para nuestro bien y para nuestro mal.
Alan Jacobs (un profesor de inglés de un college norteamericano) hizo esta semana un despiadado ataque a los blogs. Transcribo uno de los párrafos más representativos de su furioso ensayo:
No hay privacidad: todas las conversaciones son completamente públicas. El arrogante, el ignorante, el terco como una mula amenazan constantemente con ahogar al profeta, o para esa gracia al que apenas si algo sabe, o como mínimo tratan de abrumarlo con su masiva presencia. No se trata aquí de insultar a la muy amada –aunque reciente– institución de la blogosfera cuando se dice que los blogs no pueden hacerlo todo bien. En este momento, y hasta donde se puede prever, la blogosfera es la amiga de la información pero la enemiga del pensamiento.
Para responder a Jacobs. O mejor, para evitar que los blogs se conviertan en los enemigos del pensamiento (en una forma de desinteligencia colectiva en la cual la suma de las parte supera el caótico todo de nuestras discusiones), cabe recurrir a otro profesor de inglés, Robert J. Gulpa, quien publicó, hace ya varios años, un breve ensayo titulado “Nonsense: a handbook of logical fallacies”. Digo que cabe recurrir a Gulpa porque la particular arquitectura de los blogs los hace especialmente vulnerables a los atajos retóricos, a la simple enunciación de prejuicios, a los diálogos de unos sordos peculiares (pues unen al mal evidente de la sordera, la virtud peligrosa de la elocuencia). En fin, creo que no está demás reparar en algunos de las deformaciones enunciadas por Gulpa, que traduzco libremente como una advertencia (para el suscrito y sus corresponsales): 1. Creemos en lo que queremos creer.
2. Generalizamos a partir de casos específicos.
3. Confundimos (muchas veces a propósito) lo irrelevante con lo relevante.
4. Sobresimplificamos la discusión.
5. Nos vamos por las ramas hasta perdernos definitivamente.
6. No examinamos la evidencia antes de concluir. Al revés: concluimos y después buscamos la evidencia.
7. Somos selectivos de manera perversa: acogemos lo que nos sirve y descartamos lo que nos estorba.
8. Gastamos más tiempo buscando justificaciones que aprendiendo de nuestros yerros o que subsanando nuestras ignorancias.
9. Replicamos tan rápida como implacablemente. La inercia de nuestras emociones es mucho más poderosa que la de nuestras razones.
10. A veces ni siquiera escribimos lo que pensamos. Insistimos por pugnacidad y por amor propio. En suma, no son los blogs los enemigos del pensamiento; somos nosotros mismos. No estoy libre de pecado pero me atrevo a lanzar algunas piedras.
Estas dos tardes aciagas (las primeras finales de la década del noventa) constituyen, para muchos comentaristas, una prueba fehaciente de que el fútbol cambió ineluctablemente en las postrimerías del odioso Siglo XX. Las explicaciones abundan. Algunos hablan de la influencia corruptora del dinero (la culpa es de las grandes corporaciones), otros mencionan la autarquía perversa de la Fifa (la culpa es de una organización paraestatal dominada por los países poderosos). Coincidencialmente, los comentaristas deportivos parecen interpretar las tendencias mundiales con base en las mismas teorías trilladas de los antiglobalizadores. Todo se reduce a una conspiración perversa de los dueños del mundo. De la explotación global al aburrimiento mundial.
Pero quienes perciben un deterioro permanente y sustancial en la calidad del juego a partir de 1990 están siendo víctimas de la enfermedad de la nostalgia. La felicidad sólo existe en la nostalgia, dice Fernando Vallejo: una afirmación general que parece cumplirse con fuerza particular entre los aficionados al fútbol, tan dados a rendirse ante el fetiche del pasado. Pero la verdad del asunto es que, dejando de lado dos o tres jugadores excepcionales, accidentes históricos que no inciden sobre el promedio, la calidad del juego no ha cambiado mucho en los últimos cuarenta años. Desde un punto de vista meramente estadístico, el número de goles por partido no ha variado desde Inglaterra-66. Incluso fue mayor en Estados Unidos-94 (2,71) que en Alemania-74 (2,55), Argentina-78 (2,68) y México-86 (2,54). Las apariencias engañan, sobre todo si se miran a través del lente borracho de la nostalgia.
La calidad del juego (al menos bajo la métrica estrecha del número de goles por partido) sí cambió de manera permanente. Pero no lo hizo a comienzos de los años noventa, sino a mediados de los años sesenta. Fue entonces cuando la marcación hombre a hombre, la trampa del fuera de lugar y las tácticas defensivas se generalizaron. Fue entonces cuando Helenio Herrera introdujo el catenaccio, y cuando sus discípulos en Sur América lograron, con tácticas ultradefensivas, que dos mediocres equipos argentinos (Racing y Estudiantes de la Plata) alcanzaran cierta preeminencia orbital. Y fue entonces cuando la táctica defensiva (un pleonasmo) se convirtió en la fijación de los directores técnicos. Entre 1965 y 1970, el promedio de goles por partido en las ligas europeas más prestigiosas cayó de 3,5 a 2,5. Desde entonces no ha cambiado. Ni en las ligas, ni en los mundiales.
En suma, el fútbol defensivo ya alcanzó la mayoría de edad: según los análisis más convincentes está cumpliendo cuarenta años. Una verdad difícil de aceptar para la tropa de nostálgicos que sigue insistiendo, como corresponde a su naturaleza, en que todo tiempo pasado fue mejor. Pero una verdad que, al menos, mantiene una coherencia poética con la realidad. El fútbol actual (que, insisto, ya llega a los cuarenta) se parece a la vida de los adultos: muchos momentos de tedio puntuados por dos o tres instantes felices. Eso es todo.