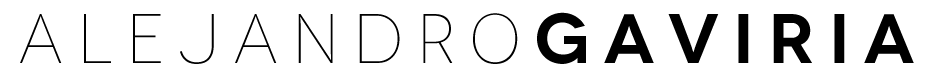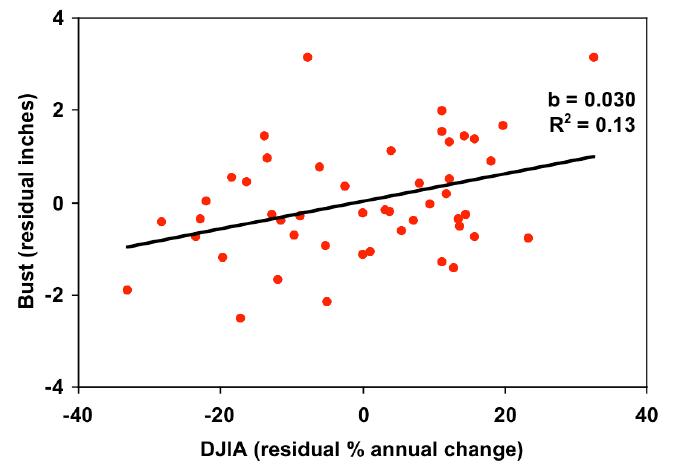La calma de fin de año, la tranquilidad habitual de la temporada, se vio interrumpida por un anuncio inverosímil. El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, anunció, sin mayores aspavientos, como si se tratase de un asunto rutinario, que los precios de la gasolina y el acpm permanecerían congelados durante el primer trimestre de 2009. El eufemismo oficial no logró esconder la rareza del asunto: mientras los precios de los combustibles han caído en todo el mundo, en Colombia el Gobierno decidió frenar la caída con el propósito de crear un fondo de estabilización.
La calma de fin de año, la tranquilidad habitual de la temporada, se vio interrumpida por un anuncio inverosímil. El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, anunció, sin mayores aspavientos, como si se tratase de un asunto rutinario, que los precios de la gasolina y el acpm permanecerían congelados durante el primer trimestre de 2009. El eufemismo oficial no logró esconder la rareza del asunto: mientras los precios de los combustibles han caído en todo el mundo, en Colombia el Gobierno decidió frenar la caída con el propósito de crear un fondo de estabilización.
Esta decisión es casi un ejemplo de libro de texto de mala economía. Según el Ministro de Minas, “básicamente lo que se guarda en el fondo es para poder devolverlo a los colombianos en el momento en que el precio suba nuevamente”. Precisamente cuando los economistas del mundo entero pregonan la importancia de las políticas anticíclicas y el desempleo interno comienza a crecer rápidamente, el Gobierno decidió, en un extraño impulso antikeynesiano, crear un mecanismo de ahorro forzoso. El Gobierno, en otras palabras, optó por restringir la capacidad adquisitiva de los hogares, cuando debería estar haciendo lo contrario. Desde una perspectiva macroeconómica, el fondo de estabilización, casi sobra decirlo, no pudo haberse creado en un peor momento.
La decisión del Gobierno no sólo es cuestionable desde un punto de vista económico; también lo es desde una perspectiva institucional. Varios analistas han interpretado la medida como una reforma tributaria encubierta, como una forma subrepticia de aumentar los ingresos corrientes sin afrontar la necesaria controversia legislativa. Uno podría argumentar, alternativamente, que el fondo de estabilización es simplemente una manera indirecta de resolver los problemas de financiación del presupuesto de 2009. El fondo seguramente invertirá sus recursos en títulos de deuda pública, constituyéndose, por lo tanto, en una fuente expedita de recursos de financiamiento. Paradójicamente, el ahorro forzado del público terminaría simplemente financiando al Gobierno.
Por último, la decisión oficial le resta legitimidad a la igualación de los precios internos y los precios internacionales de los combustibles líquidos, una política impopular pero conveniente tanto fiscal como ambientalmente. La gente asumió a regañadientes el aumento de precios. Y cuando iba a recibir algún beneficio, el Gobierno cambió intempestivamente las reglas de juego: manifestó primero que necesitaba recursos adicionales para atender a los damnificados del invierno y más tarde anunció, sin ningún reato, la creación del fondo. Las consecuencias políticas de tal arbitrariedad son preocupantes. La confianza en el Estado y en la política económica, un activo fundamental, podría verse seriamente afectada.
El congelamiento de los precios puede ser un indicio de un problema más serio, de la improvisación en la toma de decisiones al interior del gobierno. O peor, del aislamiento presidencial. “Las buenas ideas no se discuten”, dice repetidamente el presidente Uribe. El problema es cuando las malas ideas, como en este caso, dejan igualmente de discutirse.