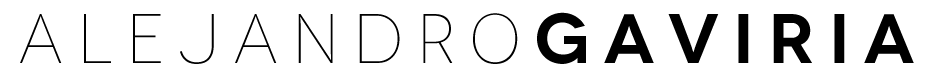Ya varios analistas han señalado que detrás de los escándalos existe una razón de fondo: la politiquería. En particular, los directores o gerentes de Finagro, del Incóder y de la Supervigilancia fueron nombrados, a pesar de las negativas tan rotundas como increíbles del Presidente, por razones políticas, seguramente con la idea de sumar apoyos para la campaña reeleccionista. La reelección puede desdibujar al estadista hasta convertirlo en un simple maximizador de votos. O componedor de alianzas. O repartidor de puestos. O despilfarrador del presupuesto. O (como en este caso) todas las anteriores.
Pero la reelección no sólo deteriora la calidad del Gobierno; también disminuye la calidad de la oposición. Un hecho evidente para cualquier persona que haya escuchado una declaración reciente de Horacio Serpa. Ya no estamos hablando simplemente del vibrato, sino de la exageración tendenciosa e irresponsable. De acusaciones que no se compadecen con los hechos.
En presencia de la reelección, la crítica a ultranza se convierte en norma general, incluso cuando las actuaciones del gobierno favorecen el interés público. Y al cambiar la oposición, cambia también el gobierno, tornándose cada vez más sensible a la crítica y más intransigente. Al respecto, cabría mencionar una curiosidad histórica. El ex presidente Jimmy Carter solía quejarse, recién concluido su gobierno, de que la oposición política impidió una solución exitosa de la crisis de los rehenes en Irán. Los asesores le había aconsejado a su rival de entonces, Ronald Reagan, que debía jugársela toda por el fracaso del gobierno en el tema en cuestión. Como sucedió eventualmente.
No sé que opinan quienes promovieron la reelección con tanto entusiasmo y tanta candidez (Que el pueblo decida). Seguramente no están arrepentidos. Pero si las cosas siguen como van, pronto lo estarán.