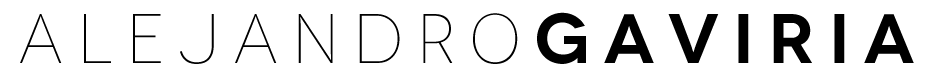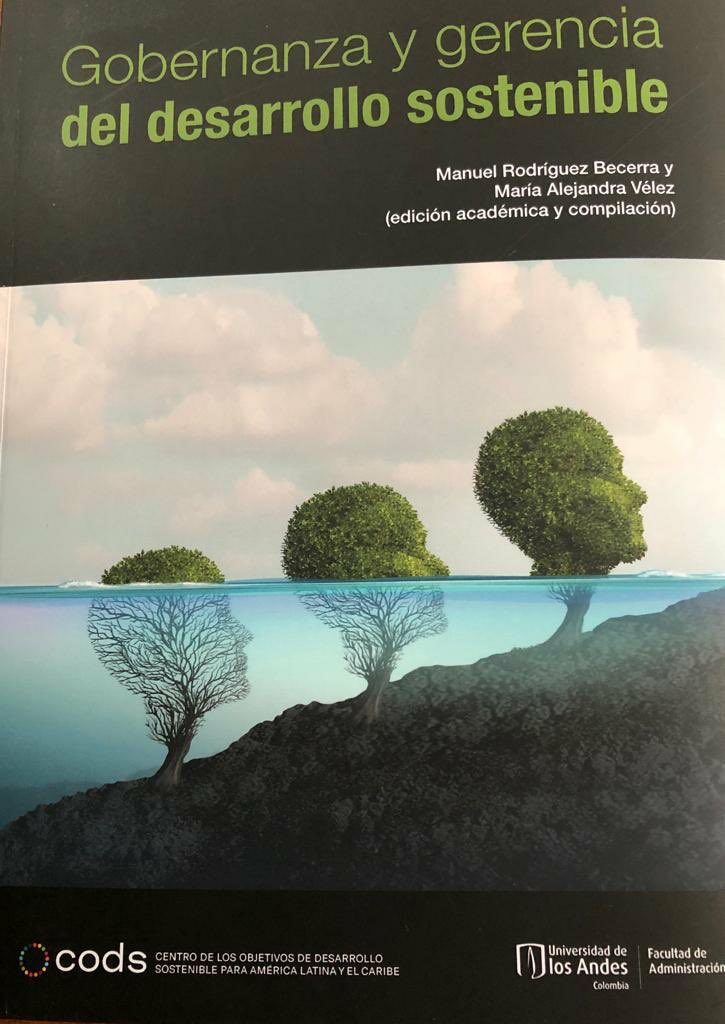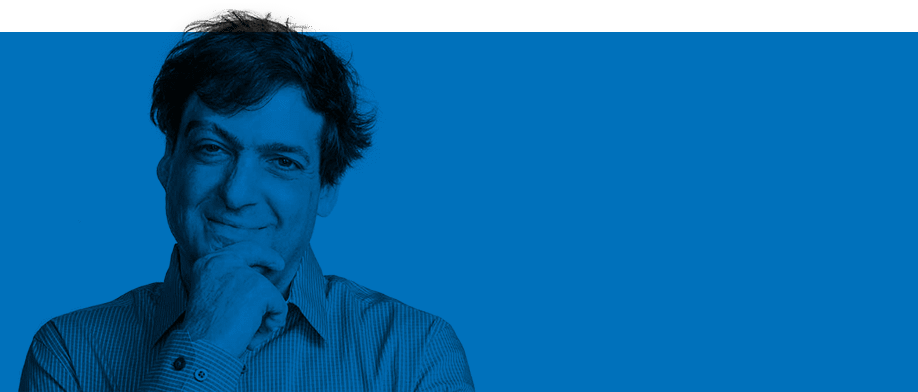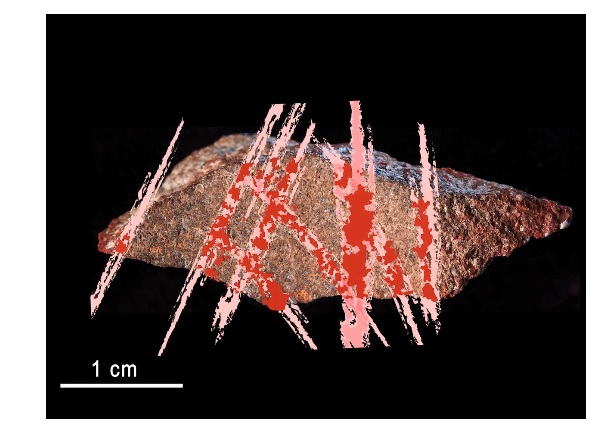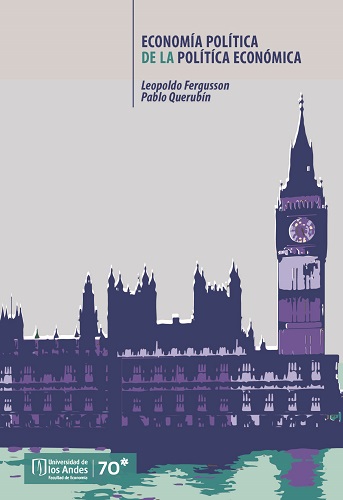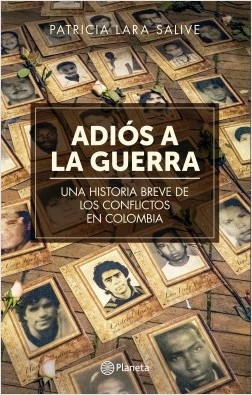(Reseña del libro «Economía política de la política económica» escrito por Leopoldo Fergusson y Pablo Querubin)
Este libro es una introducción completa, no exhaustiva advierten los autores, pero sin duda completa a la llamada nueva economía política. El libro es riguroso, bien escrito, cuidadosamente editado. No encontré un solo error de mecanografía o desliz ortográfico. Los autores, además, siguen esa necesaria norma de cortesía con los lectores: la claridad, la obsesión por completar los argumentos, los paréntesis adecuados, las síntesis recurrentes, etc. Cada capítulo termina con una serie de conclusiones. El último capítulo resume los previos. Muchos capítulos referencian a los anteriores y posteriores. En fin, los autores son conscientes de la necesidad de conectar los modelos, de entretejer las historias. En los buenos libros el todo tiene que ser mayor que la suma de las partes y este libro, lo digo sin reservas, es un buen libro.
Quiero compartir cinco reflexiones suscitadas por la lectura del libro. Debo confesar que no seguí todas las deducciones matemáticas. Mi intención, desde el comienzo, desde la primera lectura, fue una intención distinta. Quise aproximarme al libro desde arriba, panorámicamente. Asumí de manera deliberada una visión indiferente a la minucia de los argumentos rigurosos. Una visión más generalista, más integral. Totalizante, podría llamarla a riesgo de sonar un poco pedante.
Primera idea: la complejidad de la política
El libro desarrolla varias de las ideas más importantes de la economía política: el teorema de imposibilidad de Arrow, los problemas de agencia entre elegidos y electores, los problemas de credibilidad o inconsistencia intertemporal, la tragedia de los comunes, etc. Estas ideas puestas así, juntas, sugieren un hecho innegable: la política es difícil. La tensión entre lo individual y lo colectivo casi nunca tiene una solución óptima. Los conflictos de interés no tienen una solución definitiva. Por lo tanto los arreglos sociales, las instituciones para decirlo claramente, muchas veces constituyen equilibrios precarios o inestables.
Al terminar el libro, pensé que, en conjunto, los modelos presentados favorecen una visión trágica de la política: la idea de que, en la vida colectiva, uno usualmente cambia un problema por otro. El libro presenta un completo inventario de los problemas políticos, pero es más parco en las soluciones. Por una razón: no las conocemos plenamente. Hay esbozos, sugerencias, propuestas, pero no salidas definitivas. Estas no existen.
Si esto es así, deberíamos ser un poco más benévolos en nuestros juicios sobre los políticos. No la tienen fácil. Intentan lo imposible. «Quizás haya llegado la hora de decir definitivamente adiós a la costumbre de insultar a los políticos”, escribió hace unos años el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger. Los autores, implícitamente, le dan la razón.
Segunda idea: el divorcio entre el estudio objetivo de la política y la opinión indignada de todos los días.
Quiero comenzar esta discusión con una estadística inventada: 87,9% de las columnas de prensa en Colombia y el mundo versan sobre el mismo tema: son peroratas indignadas acerca del hecho aparentemente obvio de que los políticos suelen comportarse como políticos.
En el libro los políticos, por supuesto, se comportan como políticos. Los autores no protestan al respecto. Los tratan como lo haría un biólogo con un escarabajo. Neutralmente. Sin hacer juicios de valor. El lenguaje es incluso distante. No se habla de corrupción, sino de “rentas endógenas”. Los políticos se dividen en “oportunistas” y “partidistas”: los primeros solo quieren ganar elecciones, los segundos tienen algunas ideas o preferencias propias. Pero la clasificación, insisto, está exenta de juicios de valor.
A los economistas nos han acusado muchas veces de ser amorales. La defensa implícita a esta acusación por parte de los autores es interesante. «No hemos perdido nuestro ímpetu de mejorar el mundo» , dicen tácitamente. «Pero queremos entenderlo primero».
Hay dos pecados posibles, uno es el idealismo extremo, ingenuo. Y otro, es el exceso de realismo, parecido al cinismo. El libro no deja de lado los asuntos normativos, vuelve una y otras vez sobre los aspectos institucionales. Este énfasis propositivo lo salva del segundo problema.
Tercera idea: ¿Y los valores?
En su último libro, La economía moral, Sam Bowles hace una clasificación interesante. Tiene en mente un posible legislador que puede asumir tres enfoques o énfasis diferentes: el aristotélico (inculcar valores y crear buenos ciudadanos), el maquiavélico (cambiar los incentivos para, así, generar comportamientos adecuados) y el humeano (crear instituciones con el fin de minimizar los efectos de los malos ciudadanos o los comportamientos inadecuados).
Las discusiones normativas del libro, las consecuencias de los modelos presentados, corresponden al paradigma maquiavélico (no estoy siendo peyorativo, sobra decirlo). El libro contiene una discusión profunda, sofisticada, acerca de los incentivos.
Los economistas tenemos cierta aversión a endogenizar las preferencias y a la ingeniería de valores en general. Pero en asuntos políticos este sesgo es inconveniente. Por ejemplo, pienso que los sistemas de seguridad social no comprenden solamente las instituciones o reglas de juego, dependen también de la cultura. Siempre existirán posibilidades de abuso, de tomar ventaja impunemente. Pero en algunos países o regiones o culturas, los abusos son más comunes a pesar de que las reglas de juego son las mismas.
Lo cual me lleva a la cuarta idea.
Cuarta idea: ¿qué tan importantes son las preferencias y las ideas?
¿Pueden las diferencias en la magnitud y alcance de las políticas redistributivas entre EE.UU. y Europa ser explicada por las percepciones acerca de las posibilidades de la movilidad?
Yo creo que sí. La evidencia al respecto no es definitiva, pero es convincente en mi opinión. Hay una sociología de la política que no puede soslayarse. Me explico con un ejemplo. El advenimiento de la democracia se explica en el libro, siguiendo las ideas de Acemoglu y Robinson, como una concesión estratégica de las elites para evitar las revoluciones. Pero podría ser que, como consecuencia de cambios en las ideas y las preferencias, más allá de cualquier consideración estratégica, la restricción de los derechos políticos a los pobres comenzó a percibirse como inaceptable para la mayoría (incluidas las elites).
Recuerdo una frase de Douglass North (cito de memoria): el fin de la esclavitud solo puede explicarse como resultado de un cambio en las ideas, por un rechazo mayoritario a la idea de que un hombre podía ser dueño de otro. El cambio social, en mi opinión, depende muchas veces de los cambios en los modos de pensamiento.
En fin, creo que, al menos desde una perspectiva de largo plazo, es difícil no tener en cuenta que las preferencias son endógenas y los cambios en las ideas tienen grandes consecuencias.
Último punto: la primacía de la selección
Este punto es más especulativo, casi intuitivo. Después de leer los capítulos centrales del libro, los de la mitad, quedé con la siguiente impresión. Los problemas de agencia en la política son muy complejos. Casi imposibles. No hay contratos completos. La reelección a veces funciona a veces no. La prensa a veces fiscaliza a veces no. La asimetría de información es brutal. La confusión de los electores es insalvable. Los años de buen clima reelegimos a los políticos. Poco sabemos sobre sus verdaderas acciones y decisiones.
Habida cuenta de todo esto, de la debilidad de los incentivos y la precariedad de las instituciones, la selección es clave. La selección adversa, creo, es mucho más seria que el riesgo moral. Los buenos políticos son imprescindibles. Aquellos que, a pesar de nuestros modelos, a pesar de los incentivos débiles, a pesar de todo, tratan de mejorar el mundo como cuestión de principio. Los buenos políticos sí existen. Para los malos políticos, eso sí, necesitamos el realismo de Maquiavelo y Hume, necesitamos el estudio detallado del mundo tal como lo hace este libro con rigor y claridad.