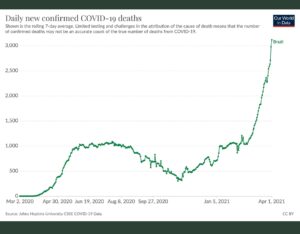La había olvidado por completo. Estaba guardada en un armario. Un regalo de un pariente lejano. Uno de esos regalos que se agradecen con desgano y se esconden para siempre. Hace unas semanas se topó con el regalo, con la esfera misteriosa. Estaba buscando una escritura de manera desordenada, impaciente. Apareció mientras esculcaba cajones y removía papeles sin método ni esperanza. La arqueología personal produjo esta vez un tesoro extraño.

Parece una i alargada con un punto enfático, desproporcionado. En la parte inferior dos aves sirven de cimiento. En la mitad, como transición, hay un pequeño cilindro decorado con rombos y estrellas hechos de agujeros diminutos. Una estética extraña. Intrincada. Casi indescifrable. De otro mundo.
Desvelado, en la vigilia triste de los insomnes, indagó por el asunto. Todo está ya en internet. O casi todo. La humanidad produjo un universo, una especie de mundo infinito donde todo se encuentra en un instante. Encontró así las pistas de la esfera, su origen, su tiempo y su misterio.
Está hecha de marfil, probablemente por un artesano cantonés del siglo XIX. Tiene en su interior siete u ocho esferas anidadas. Labradas con una paciencia extraña, por medio de una técnica apenas intuida. Las esferas fascinaron a los europeos por mucho tiempo, con esa fascinación por Oriente de la que habla Borges: la fascinación de los tesoros escondidos, de la magia, de la tierra de la mañana, donde el sol aparece primero como otra esfera misteriosa.

Hace poco un grupo de científicos de Occidente, en uso de esa razón que todo lo escruta, esa curiosidad que para algunos es la perdición del mundo, examinó con un scanner las entrañas de una esfera similar. Descubrieron, eso dicen, que probablemente los chinos usaron un torno, un instrumento de Occidente. Las esferas serían, entonces, el encuentro de dos culturas, de la tierra de la mañana y de la tarde, de la geometría y el feng shui.
Las bolas del demonio les dicen, como si solo un demonio pudiera labrar de adentro hacia afuera, con una paciencia casi inhumana, esas esferas concéntricas, ese universo en miniatura. Pero el demonio no es tal. Los seres humanos somos capaces de proezas absurdas. La esfera resume una suerte de obsesión, nuestra fijación por esculpir universos y labrar mundos; nuestra capacidad de emprender empresas infinitas y enceguecedoras.
Durante el siglo XIX, las esferas se hicieron tan populares, tan demandadas por los europeos en su búsqueda de algún objeto que resumiera un misterio, ese misterio que llamaron orientalismo; fueron tan populares que incentivaron la caza de elefantes en el continente africano. Una tragedia, un absurdo que resume la condena de la especie, la destrucción del mundo impulsada por nuestras necesidades más extrañas, por nuestros apetitos estéticos o simbólicos, por nuestra pasión por los objetos.
China prohibió el tráfico de marfil hace unos años. Ya casi no quedan elefantes. Sus colmillos convertidos en esferas misteriosas y otras cosas. ¿Qué elefante, de qué parte, de qué tiempo, estará en su casa? Todo es un misterio. Ahora unos arquitectos de Occidente quieren construir en Oriente un teatro con la forma de una esfera misteriosa. Vuelven y se encuentran. Occidente llevó el torno, trajo las esferas, llevará ahora un gran teatro para que los chinos reconozcan su mundo en la fascinación de otros ojos.
Todo parece conectado. Oriente y Occidente. El misterio y la razón. La creación y la destrucción. Dice el poeta que cada objeto resume el mundo, que cada cosa cuenta todas las historias y abarca todo el universo. En esta esfera de muchas esferas, en este objeto perdido y reencontrado, esa intuición parece doblemente cierta.