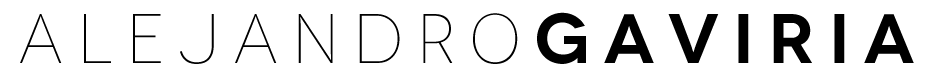2. Quisiera comenzar con una aclaración. Tal vez mi columna no fue suficientemente clara, quizás mis argumentos no fueron adecuadamente explícitos, así que cabe insistir en un punto fundamental: estoy en favor de Eduardo Posada y en contra de Laura Restrepo (y sus colegas). Son los excesos de los segundos, no los argumentos del primero los que quise controvertir. Mal haría en tratar de encontrar un punto intermedio, en ubicarme cómodamente en la mitad del camino, en refugiarme en una posición tibia y falsamente conciliadora. Como dijo alguna vez un político texano, “en la mitad del camino sólo hay líneas amarillas y armadillos estripados”.
3. El argumento de Carlos Cely es interesante porque resume el meollo de la discusión. Para Carlos, no hay verdades absolutas, cada quien es dueño de la suya, y las posiciones de cada cual son igualmente válidas. Este argumento sería defendible si lo que estuviera en discusión fueran asuntos éticos o juicios morales (Pj. La legalización del aborto, la eutanasia, la pena de muerte) pero si lo que está en debate son los hechos, los simples datos del mundo, existen opiniones ciertas y opiniones falsas. La verdad, como dijo alguna vez Milan Kundera, no es democrática. La cobertura educativa es una sola, no existen tantas coberturas educativas como opiniones al respecto.
4. Lo ideal sería que pudiéramos hacer una valoración objetiva de los hechos sociales, que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo sobre la empiría del asunto, para poder entonces entablar una discusión, ya sí ideológica, pero al mismo tiempo informada, sobre las políticas. Lo que no conviene es mezclar la discusión factual con el debate político, lo positivo con lo normativo, pues lo que sucede, entonces, es un diálogo de sordos, como el que tenemos (padecemos, diría yo) todos los días.
5. El argumento de mi colega de los Andes es más exótico. En su opinión, las elites colombianas no son sólo egoístas e indiferentes, sino que su misma condición de elites, su encumbramiento en el estrato 6, para decirlo de alguna manera, les impide gobernar. Argumenta el contradictor que las elites experimentan una forma de anti-empatía tecnocrática, de desconocimiento intrínseco acerca de lo que quieren y necesitan los pobres. Este tipo de paranoias infundadas, de antielitismo de cajón, no conduce a ninguna parte. Creo que deberíamos abandonar la dicotomía eterna de “elites” y “no elites” para pasar a la única disyuntiva relevante: “buenos” o “malos gobernantes”.
6. No quiero negar la magnitud de nuestras desigualdades, ni el tamaño de nuestros problemas. He dedicado mi vida profesional a estudiarlos, he publicado decenas de artículos y varios libros sobre el tema. Creo que los juicios absolutos y el discurso personalista (que mi colega e llos Andes equivocadamente cree ver en el informe del Banco Mundial) constituyen una forma adicional de fracaso. Para repetir un mensaje ya reiterado, sólo si somos capaces de valorar el pasado, con todo lo bueno y todo lo malo, seremos capaces de edificar el futuro.
7. Me gustaría terminar con una frase de Joseph Conrad. “Para que la vida sea ancha y llena tiene que mantener el cuidado del pasado y del futuro en cada momento del presente”.
8. Gracias de nuevo a todos por la interesante discusión.