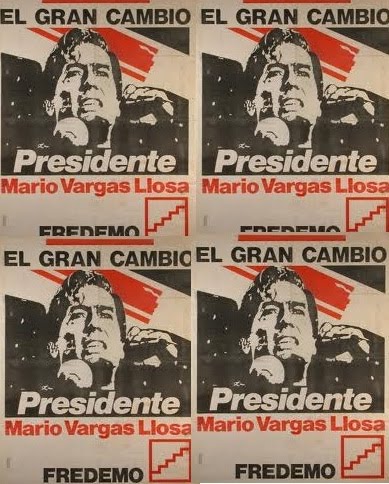A comienzos de la semana, durante la llamada Cumbre de Tuxtla, el presidente Santos se pronunció sobre la posible legalización de la marihuana en California. Su pronunciamiento fue confuso, casi contradictorio. “La lucha contra las drogas debe ser una lucha coordinada de todos los países”, dijo inicialmente en tono de reclamo, como si lamentara un posible cambio en las políticas antidroga de los Estados Unidos. “Colombia está dispuesta a ayudar, está dispuesta a debatir, está dispuesta a discutir cualquier tipo de solución”, dijo más adelante, en tono más conciliador, como si celebrara la posibilidad de unas políticas distintas. Esta contradicción no es casual. Todo lo contrario. Es el resultado de un discurso problemático, repetido durante más de dos décadas por todos los presidentes colombianos. Santos está atrapado en la lógica confusa de la corresponsabilidad, una lógica que le impide pensar claramente, que lo lleva a una defensa involuntaria de la política prohibicionista.
A comienzos de la semana, durante la llamada Cumbre de Tuxtla, el presidente Santos se pronunció sobre la posible legalización de la marihuana en California. Su pronunciamiento fue confuso, casi contradictorio. “La lucha contra las drogas debe ser una lucha coordinada de todos los países”, dijo inicialmente en tono de reclamo, como si lamentara un posible cambio en las políticas antidroga de los Estados Unidos. “Colombia está dispuesta a ayudar, está dispuesta a debatir, está dispuesta a discutir cualquier tipo de solución”, dijo más adelante, en tono más conciliador, como si celebrara la posibilidad de unas políticas distintas. Esta contradicción no es casual. Todo lo contrario. Es el resultado de un discurso problemático, repetido durante más de dos décadas por todos los presidentes colombianos. Santos está atrapado en la lógica confusa de la corresponsabilidad, una lógica que le impide pensar claramente, que lo lleva a una defensa involuntaria de la política prohibicionista.El discurso de la corresponsabilidad hizo carrera. Nos dio cierta autoridad moral. Nos permitió hablar duro en muchos escenarios internacionales. Los consumidores de cocaína en los Estados Unidos, decíamos con frecuencia, son corresponsables de nuestras tragedias. Pero la lógica de la corresponsabilidad puede ser peligrosa. Hace dos años, cuando todavía era ministro de Defensa, Juan Manuel Santos dio una rueda de prensa con el fin de hacer públicos los éxitos más recientes en la guerra contra los drogas. Ante decenas de periodistas mostró orgullosamente que el precio de la cocaína había aumentado en las calles de Nueva York. Inadvertidamente Santos había adoptado como propios los objetivos de los Estados Unidos. Estaba midiendo los éxitos internos con base en indicadores externos.
Deberíamos desechar de una vez por todas el discurso confuso de la corresponsabilidad. Necesitamos un enfoque diferente, basado no en el objetivo preponderante de disminuir el consumo de drogas, sino en la necesidad imperiosa de cooperar en la lucha contra el crimen organizado. La distinción es sutil, pero importante. Históricamente las políticas antidrogas en Colombia han estado subordinadas a los objetivos de los Estados Unidos. Aceptamos una supuesta culpa compartida. Recibimos miles de millones de dólares en ayuda externa. Y renunciamos, en el proceso, a cualquier autonomía.
En últimas, pagamos un precio muy alto por el consuelo moral de la corresponsabilidad. Valdría la pena aceptar de una vez por todas que ni los gringos son responsables por nuestros muertos, ni nosotros lo somos por sus millones de consumidores.